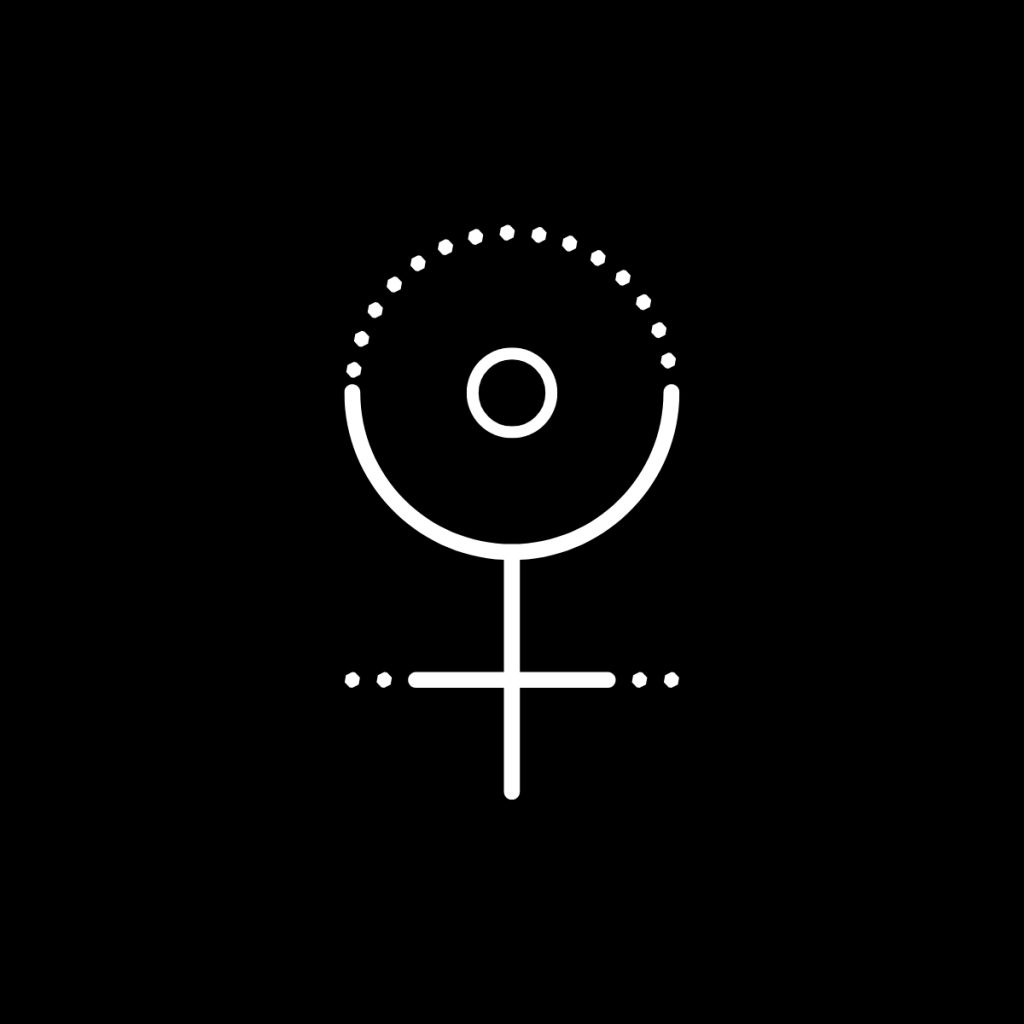
El Encuentro y la Desaparición
—Venus y Lilith en la cámara escorpiónica—
La sala se estrecha cuando Venus avanza.
No queda ya el fulgor dorado que la envolvía antes de su caída. Su brillo se ha condensado en un pulso tibio, casi apagado, como una brasa que aún respira bajo la ceniza.
Hermes retrocede a su lado, caminando hacia atrás como un escriba antiguo que desanda el verbo para desatar el hechizo que él mismo pronunció.
Ocurre hacia el final del recinto escorpiano, donde el aire huele a hierro, a granada abierta y a un silencio demasiado vivo.
Desde el fondo oscuro, Lilith aguarda.
No es una sombra: es la raíz sin domesticar de todas las sombras.
Su piel es un eco del vacío primigenio y lleva una daga en la mano como quien sostiene una pregunta.
No se acerca.
Ni sonríe.
Solo respira.
Cada exhalación suya parece abrir una grieta más profunda en el suelo de obsidiana.
Venus la mira.
Como quien reconoce a su propia vértebra más antigua.
La luz de su cuerpo vacila, porque es la víspera de su desaparición.
Pronto el Sol la devorará y la volverá invisible, arrancándola del cielo para sumergirla en el Inframundo donde tendrá que recordar su nombre sin reflejos.
Su piel tiembla, pero no de miedo: de verdad.
Hermes inclina la cabeza.
—Has llegado al momento donde el lenguaje muere para que la memoria nazca —susurra, aunque su voz parece venir desde atrás de sí mismo.
Venus no responde.
Da un paso más.
Lilith alza la daga.
Es delgada, negra, curva.
La hoja vibra al contacto con su sangre caliente, como si reconociera a la diosa que se acerca.
Es esa misma daga que corta pactos antiguos, que abre vientres simbólicos, que separa la máscara de la carne.
—Te esperaba —dice Lilith, con una voz que es más descenso que sonido.
La cámara entera respira hacia adentro.
Por el ojo de una cerradura entra un rayo de luz que viene del otro lado del cielo.
Es el ojo de Urano con su rayo eléctrico.
Su presencia se cuela en la escena como un relámpago sin trueno, tensando la piel misma del mundo.
—Si no quieres una ruptura brusca conviértete en el cambio —retumba desde su distancia—.
El suelo vibra como si algo quisiera nacer por fractura.
Venus cierra los ojos.
Siente cómo Urano, desde fuera de toda lógica, desde el toro estelar que sostiene la materia, la desafía a soltar incluso aquello que creía sagrado en sí misma.
Lilith sonríe, con la entereza tierna e irreconocible de su verdad.
Desde la raíz del cielo, Júpiter abre los brazos.
Su voz es el océano que hay dentro del líquido amniótico.
—Hija del deseo y belleza, no temas quedarte sin piel. Toda pérdida que es verdadera te acerca más al origen.
Sus palabras caen como una lluvia tibia en el cuerpo de Venus, que siente cómo algo dentro de ella se ablanda, se vuelve más redondo, más vivo.
Pero antes de que pueda sumergirse en esa contención, otra ola despierta:
Desde los confines celestes Saturno se inclina, silencioso, sosteniendo un cuenco de agua oscura.
—Todo descenso necesita límites —murmura—. Incluso el océano necesita orillas para reconocerse.
Y detrás de él, casi sin forma, casi sin borde, Neptuno exhala una bruma que llena la cámara con un perfume antiguo, parecido al sueño antes de ser sueño.
—Déjate disolver, susurra. Lo que eres no puede perderse.
Juntas, sus voces forman el gran triángulo líquido que envuelve la escena como un útero cósmico.
Una cometa de agua cuya punta señala directamente a Urano, como si la propia vida quisiera empujar a Venus hacia la ruptura que la espera.
Hermes, testigo y médium, inclina el cuerpo hacia un lado, como si escuchara conversaciones que nadie más puede oír.
—Los hilos del destino se están reescribiendo
—advierte—.
Las palabras no bastan.
Vas a tener que recordar quién eres sin historia.
La Luna crece.
No se ve desde la cámara, pero se siente como una humedad en la garganta, un borde que se afila mientras se expande.
—Avanza, murmura la Luna.
Yo custodio la marea que te empuja.
Nada vuelve al principio, pero todo retorna a su esencia.
Su voz es un oleaje que acaricia y arrastra al mismo tiempo.
Venus respira hondo.
El aire de Escorpio entra en ella como un veneno que purifica.
Plutón no estaba presente pero en su casa su presencia se masticaba en cada lado.
Se sentía como un zumbido vibrante, metálico, casi digital, y como una forma que no tenía cuerpo, pero tenía destino.
Su presencia era un mensaje en sí misma.
Su aliento un cuchillo.
Venus sintió en su columna una corriente fría, como si algo del futuro hubiera descendido para observar su desnudez esencial.
Finalmente, está frente a Lilith.
La daga entre ellas.
El silencio lo contiene todo.
Lilith baja la mirada hacia la hoja.
—Ahora te toca mirarte en mi —le dice.
Venus extiende las manos, desnudas de joyas, de símbolos, de todo adorno.
Ha dejado atrás su título, su belleza brillante y su función celeste.
Ya no es la estrella del alba.
Todavía no es la estrella vespertina.
Ahora es solo una mujer que se sabe frágil y, por eso mismo, invencible.
—Estoy lista —dice.
Lilith levanta la daga y la coloca sobre el esternón de Venus.
No la corta. No la hiere. Solo la toca.
Pero ese toque abre un portal sin necesidad de sangre.
La cámara se enciende desde abajo.
Obsidiana líquida.
Fuego oscuro.
Un latido que no pertenece a ningún cuerpo.
Urano truena sin sonido.
Júpiter derrama un río de luz lechosa.
Saturno cierra las manos sobre el cuenco.
Neptuno suspira y lo convierte todo en bruma.
Mercurio deshace los últimos nudos del tiempo.
La Luna empuja el borde del destino.
Y Plutón observa sin rostro.
Lilith retira la daga.
Y es entonces cuando Venus desaparece.
Su rostro —por primera vez— se suaviza.
Una sombra parecida a un gesto de reconocimiento cruza sus ojos.
—Ve a buscar lo que dejaste cuando naciste luz.
La oscuridad la envuelve.
Venus está en camino hacia aquello que solo puede encontrarse cuando se ha perdido todo lo demás.
Su exhalación llenaba por completo el ambiente.
La daga descendió.
No sobre su cuerpo.
Sobre su historia.
Después, todo se volvió silencio.
El silencio que precede a un renacimiento.





